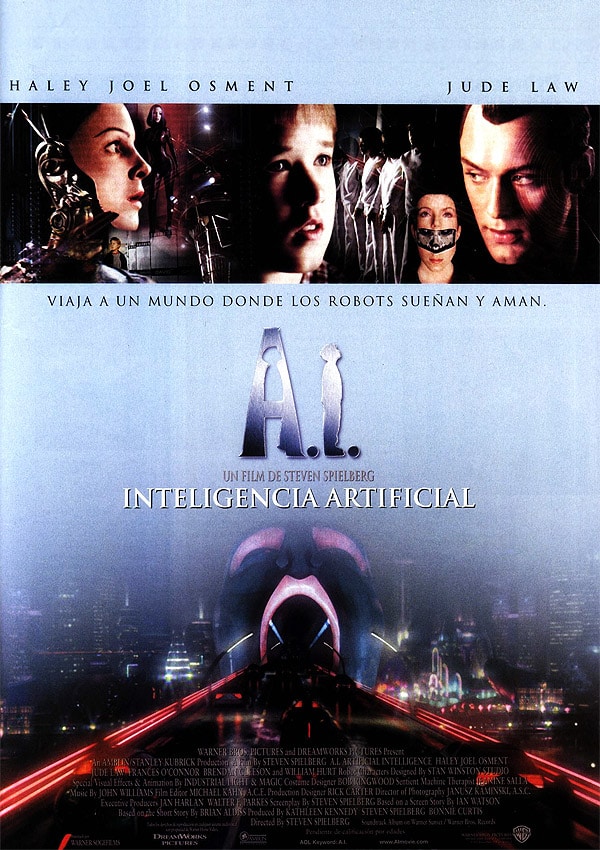Tras conmover a media humanidad con tres dramas históricos –La lista de Schindler, Amistad y Salvar al soldado Ryan–, Steven Spielberg ha rescatado un viejo proyecto de ciencia-ficción metafísica que le ofreció su amigo Stanley Kubrick años antes de morir. Desde que lo publicara Harpers Bazar en 1969, el director de 2001. Odisea del espacio se obsesionó con un relato corto de Brian Aldiss, Super Toys Last All Summer Long (Los superjuguetes duran todo el verano), del que el propio Kubrick hizo un primer tratamiento e Ian Watson un primer desarrollo. Finalmente, el guión lo ha firmado en solitario el propio Spielberg, que no afrontaba esa situación desde Encuentros en la tercera fase. El resultado es un nuevo punto de inflexión en su variada filmografía y una de las mejores películas futuristas de la historia.
Al igual que en la infravalorada El imperio del sol, en A.I. Spielberg relata el traumático proceso de endurecimiento y maduración de un niño, ambientado esta vez en un siglo XXII marcado por un tiránico control de la natalidad en todos los orga (seres orgánicos), un espectacular desarrollo de los meca (seres mecánicos) y el deshielo de los polos, que ha sumergido bajo las aguas a ciudades como Nueva York, Venecia o Amsterdam. A una pequeña ciudad norteamericana llega David, un niño-robot de última generación, capaz de razonar, tener sentimientos, amar y ser amado. David es adoptado por un joven matrimonio traumado por el coma supuestamente irreversible que padece Martin, su hijo biológico, al que conservan crionizado hasta que se encuentre un remedio a su enfermedad. Después de que la madre active el dispositivo afectivo de David, la integración de éste en la familia es perfecta hasta que Martin sale misteriosamente del coma y comienza a tratar a David como si fuera un simple juguete. La situación se hace insostenible, y el hijo cibernético es abandonado por su madre adoptiva en un bosque, con la única compañía del paciente Teddy, un osito de peluche capaz de razonar y moverse.
Desde ese momento, el mentor de David y Teddy será Gigolo Joe, un atractivo meca del amor que procura placer sexual a mujeres que no quieren complicaciones biológicas ni morales. Este radical planteamiento hedonista ha disparado la construcción de robots de ambos géneros, que llenan terribles ciudades de neón, como Rouge City. A ella llegan David y Gigolo Joe después de estar al borde de la destrucción en una dantesca Feria de la Carne, donde mecas mutilados y abandonados por sus dueños son salvajemente destruidos ante un turba de orgas ávidos de satisfacer sus instintos más bajos. Después de tantas vivencias terribles, David ya ha adquirido la madurez suficiente para enfrentarse a la verdad sobre su origen y su destino, que quizá encuentre por fin en la sumergida ciudad de Nueva York.
Hay dos cosas incuestionables en este angustioso cuento de hadas: el enorme magnetismo visual y la constante vibración emotiva de la puesta en escena de Spielberg, y la portentosa interpretación de Haley Joel Osmand –el niño de El sexto sentido y Cadena de favores–, que roza la perfección absoluta en su recreación del desvalido niño-robot David. Una vez admitido esto, quizá se puede discutir la pobre resolución de alguna secuencia aislada –como las escapadas de la Feria de la Carne y de Rouge City– y cierta irregularidad de la trama, que comienza con la entrañable capacidad emocional de E.T., continúa con la cortante crudeza de Blade Runner y La naranja mecánica, y culmina con un místico epílogo a lo Encuentros en la tercera fase, de mucha menos intensidad y belleza que el antológico falso final subacuático. En cualquier caso, ese epílogo –como todos los demás pasajes de la película– son plenamente coherentes con el sugestivo leit motiv de este viaje iniciático: la obsesión de David por el Pinocho de Carlo Collodi, que le lleva a buscar desesperadamente un Hada Azul que le convierta en niño de verdad. Además, todo el conjunto está plagado de imaginativos hallazgos visuales –incluidas las idas y venidas entre el realismo y el expresionismo del fotógrafo Janusz Kaminski– y magistralmente envuelto por la partitura de John Williams.

Todo este apabullante despliegue formal e interpretativo adquiere estatuto de obra de arte gracias al esfuerzo de Spielberg por llenarlo de humanidad, emotividad y hondura moral. Respetuoso con el origen literario y fílmico del proyecto, Spielberg se muestra menos ingenuo y mucho más pesimista que en otras ocasiones, y muestra con dureza la posible degeneración de una sociedad hipertecnificada y radicalmente individualista, dominada hasta tal punto por el ansia enfermiza de placer que la incomunicación y el desprecio a los demás es lo habitual. Sin embargo, Spielberg va más allá de ese panorama desolador, y exalta sin paliativos el amor incondicionado como sentimiento excelso del ser humano, especialmente en sus facetas de filiación, maternidad y amistad. Este enfoque llena de contrastes luminosos la película, pues cimenta sólidamente sus referencias a la dignidad del ser humano y a su trascendencia, sutilmente afrontadas a través de diversas reflexiones sobre la creación divina y la subcreación humana, la íntima relación entre amor y dolor, y la singular capacidad del ser humano de creer en lo que no ve.
Ciertamente, la película no es muy nítida en el desarrollo de estos complejos temas, y a ratos parece derivar hacia un superficial enfoque New Age. Sin embargo, si uno la piensa bien, está mucho más cercana a la antropología y a la moral judeocristianas que ninguna otra película de ciencia-ficción. Y, desde luego, llega mucho más lejos que casi todas ellas en sus respuestas a las grandes preguntas de siempre.