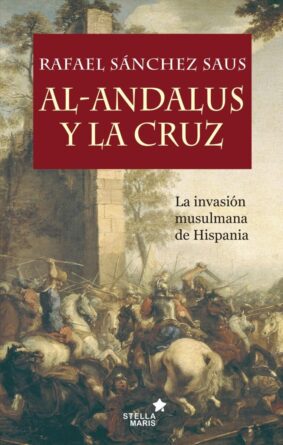La conquista y presencia árabe en España es, según algunos círculos “políticamente correctos”, el mejor ejemplo de tolerancia religiosa y convivencia multicultural entre cristianos, judíos y musulmanes. Fue, dicen, una estrategia gustosamente implementada por estos últimos tras su llegada a la Península en 711.
La evidencia histórica, sin embargo, es tozudamente contraria a este ensueño, según nos demuestra Rafael Sánchez Saus en su volumen Al-Andalus y la cruz. Lo evidencia la propia narración árabe sobre los métodos de los recién llegados: “En al-Andalus jamás se reservó el quinto ni se repartió el botín como lo hizo el Profeta en los países que conquistó […], antes bien la norma que se practicó fue apropiarse cada cual de aquello que con sus manos tomó”, apuntaba un cronista andalusí del siglo IX. Si esto era así entre los conquistadores, es de imaginar el estado de despojo y postración reservado para la población cristiana subyugada.
El catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Cádiz describe el rápido proceso de desplome de la monarquía visigoda ante la invasión musulmana, y relata las variadas formas que adoptó esta, unas veces por medio de pactos “pacíficos”, que incluían los matrimonios de jefes árabes con mujeres de la nobleza visigoda; otras, por el asalto armado a las ciudades y el duro castigo a la población local, como sucedió en Zaragoza en 713, y otras, por la toma de territorios que sus habitantes habían sencillamente abandonado para refugiarse en las zonas al norte de la Península.
De aquellos que quedaban en territorio musulmán y que no abjuraban de su fe cristiana, el autor detalla los impuestos insultantes que se veían obligados a pagar para, por ejemplo, preservar la vida, un asfixiante yugo que influyó precisamente en la huida de muchos hacia los reinos del norte.

Respecto al papel de la Iglesia, explica Sánchez Saus que en medio del panorama de desvertebración territorial resultante, fue aquella, muy golpeada por la imposición del orden religioso de los invasores, la que dio continuidad institucional al período visigodo, y fueron los obispos quienes ejercieron como representantes de los cristianos ante la autoridad islámica. Hubo martirios por la fe, diócesis suprimidas y duras reglas discriminatorias contra los fieles cristianos, una situación que difiere un tanto de la idílica perspectiva de una población satisfecha con el dominio musulmán, y que en gran medida condicionó la respuesta posterior de los reinos cristianos en el proceso de recuperación de sus territorios.
Con tantas evidencias a la mano, el autor advierte: “No nos mueve ningún deseo de negar los logros del islam andalusí, que están ahí a la vista de todos, en parte por su propia magnificencia y en parte porque nuestra civilización les dio el valor que el islam nunca otorgó en ningún nivel a sus predecesores en España ni en parte alguna. Pero sí el de combatir la tendencia tan acusada hoy de idealizar al-Andalus mediante la execración de la España cristiana. […] Nunca más que ahora la verdad, frente al mito, ha resultado tan necesaria”.