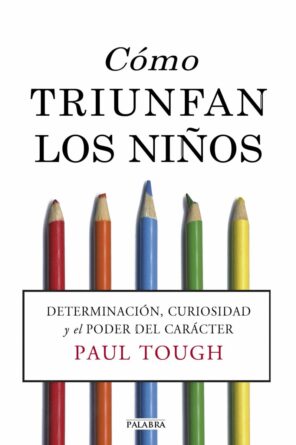¿Qué tienen que ver los lametazos que recibían de sus madres las crías de rata en el laboratorio de Michael Meaney de la Universidad MacGill y el equipo de ajedrez del Colegio de Secundaria 318 de Brooklyn dirigido por la profesora Elisabeth Spiegel? La respuesta la da el periodista canadiense Paul Tough en su libro, provocador a la vez que serio y bien documentado, en el que recopila los últimos descubrimientos de la neurociencia, la educación y la psicología con el fin de cambiar la forma en que criamos a nuestros hijos, dirigimos nuestros colegios y construimos la sociedad.
Los lametazos de las ratas-madres iban más allá del aseo personal y contrarrestaban la secreción de las hormonas del estrés, con lo que las crías se calmaban y establecían un buen apego con sus madres. Además, las que fueron bien atendidas resolvían mejor los laberintos, eran más sociables, más curiosas, menos agresivas, tenían mejor salud y vivieron más.
En los años sesenta, Mary Ainsworth demostró que los bebés que, gracias a ser bien atendidos por sus padres, habían desarrollado un “apego seguro”, eran en el futuro chicos más independientes e intrépidos. Cuatro décadas más tarde, Byron Egeland y Alan Sroufe observaron que los niños clasificados con “apego correcto” estaban mejor preparados para competir con sus compañeros en preescolar, fueron capaces de formar mejores amistades en su edad infantil y gestionaron mejor la compleja dinámica de las redes sociales en la edad adolescente. En fin, que la atención temprana en la familia había fomentado en los niños una resistencia que actuó como un colchón protector contra el estrés.
Pero esa protección necesaria de los progenitores ha de conjugarse con disciplina, normas y límites. En esto último, la profesora de ajedrez del colegio 318, Elisabeth Spiegel, era una experta. Su trabajo no consistía, como ella misma advierte, en evitar que sus alumnos fracasaran, sino en enseñarles a gestionar sus fracasos, a aprender de cada uno de ellos, a sobreponerse y a buscar las causas para no volver a caer en el mismo error en futuras partidas. Emerge aquí algo que está más allá del cociente intelectual o las habilidades cognitivas y, en muchas ocasiones, tiene mucho mayor peso: el carácter. La fuerza de carácter no es innata, pero tampoco es una pura cuestión de libre elección, sino que está enraizada en la química cerebral y moldeada, de forma medible y predecible, por el ambiente en que crecen los niños.

Paul Tough demuestra, tras haber asistido personalmente a muchas de las experiencias que relata o haberse entrevistado con los científicos que las llevaron a cabo, que los mecanismos del éxito tienen que ver con habilidades metacognitivas como son la perseverancia, el autocontrol, la curiosidad, la meticulosidad –esa capacidad de atender a los detalles–, la resolución y la autoconfianza. Es decir, lo que él mismo llama “el oculto poder del carácter”, quizá un título más adecuado para un manual de alto calado divulgativo como este.
Una vez más, la ciencia viene a corroborar lo que ya nos dice el sentido común: que para educar a un niño hemos de conjugar el cariño con la exigencia. A ver si por fin, al sonar a neurociencia, nos parece más verdadero lo que sin esgrimir argumentos científicos ya lo era.