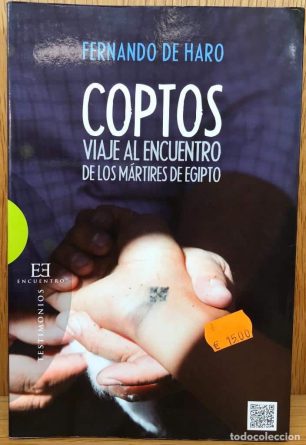Egipto es una mezcla interesante; una simbiosis de arena del desierto y el torrente de un río que es quizás el más renombrado de la historia, pero que arrastra la misma contaminación y podredumbre de muchos otros apenas conocidos; una indefinición étnica en la que el propio ciudadano se siente a veces árabe y a veces descendiente de los primeros habitantes del imperio de las pirámides; un país de urbes megapobladas, caóticas e irrespirables, donde confluyen las mezquitas de altos minaretes y las altas torres de refugio edificadas en monasterios cristianos del primer milenio.
Sí, porque Egipto es tierra de cristianos. Es Oriente, no Occidente, pero cuando EE.UU. desató la guerra contra Iraq en 2003, muchos miraron injustamente a los cristianos locales —de liturgia, costumbres y modos de vida algo diversos de los occidentales— como culpables. Es el mundo de los coptos, de los seguidores de Cristo en la tierra que dio refugio a la Sagrada Familia, y que, para no olvidarlo jamás, se tatúan la señal de la cruz en la muñeca. Es sitio de iconos de ojos almendrados, parecidos a los que vemos en los templos rusos o griegos; y de abundantes reliquias de mártires y apóstoles.
En Coptos: Viaje al encuentro de los mártires de Egipto, el periodista y académico Fernando de Haro es exhaustivo en su descripción del mundo de estos olvidados hermanos de fe, que solo vienen a los titulares de prensa cuando algún descerebrado hace estallar una bomba junto a las puertas de un templo, o cuando, azuzadas por la irracionalidad de los malos musulmanes, las turbas de fanáticos se han lanzado contra iglesias o viviendas de cristianos porque “¡están atacando a musulmanes!”. Un testimonio de vida, el de los 21 coptos asesinados cobardemente por el denominado Estado Islámico en Libia en enero pasado, ha sido quizás el hecho que más ha impactado al autor: que a unos pasos de la muerte, las dos únicas palabras que brotaban de los labios de los inocentes eran: “Señor Jesucristo”. Las únicas. Las suficientes.
De Haro ha viajado a Egipto y ha conversado con muchos coptos: con abunas (sacerdotes) y monjes, con empresarios de éxito, como el dueño de Orascom, una empresa de telecomunicaciones y construcción, y también con los zabbaleen, los encargados de recoger y clasificar la basura que genera la megalópolis que es El Cairo. En el mismo sitio, en los grandes basureros donde vive esta gente humilde y él confiesa haber experimentado arcadas, también le mueve el corazón el espectáculo de los niños sonrientes que piden ser filmados, y el fuerte apretón de manos que le da un humilde trabajador del vertedero.

Es, definitivamente, una crónica imprescindible Una vivencia que el más “avispado” turista, si carece del bagaje cultural y espiritual de De Haro, se perdería incluso estando sentado en un chiringuito en el centro de El Cairo. Indudablemente, una obra de agradecer.