Según una explicación evolucionista, las madres cantan y mecen a sus niños porque así –aunque no lo sepan– refuerzan los lazos afectivos con ellos, que interiorizan la música como sonido materno y con ella se sienten más seguros. Como eso aumenta la probabilidad de supervivencia, las mujeres que inauguraron esta práctica favorecieron la perpetuación de sus linajes al transmitir esta ventaja adaptativa, mientras los de las que no cantaban iban quedando postergados por la selección natural. Análogamente, la religión, al fomentar el sacrificio altruista, facilita la persistencia de las comunidades humanas; pues uno puede considerar el egoísmo inmoral, despreciable o vil, si quiere, pero lo importante de verdad está en que es antiadaptativo.
Semejantes teorías, que van de lo absurdo a lo indemostrable, muestran, al decir de Roger Scruton (n. 1944), cómo el darwinismo ha invadido el territorio de las humanidades, por medio de una psicología evolutiva equipada con el arsenal de la neurociencia. El filósofo inglés toma muy en serio la evolución, pero contenida dentro de sus límites. Traspasarlos es suicida: si todo obedece a genes y neuronas, también la ciencia, y bien podría ser que los conocimientos falsos supusieran una ventaja adaptativa y no tuviéramos razones para sostener como verdadera la tesis de partida.
Como argumenta Scruton, ni la ciencia, ni la música, ni la arquitectura, ni una simple sonrisa se explican por su base material. Hay algo más, pero no otra “realidad”, como un espíritu encerrado en un cuerpo, precisa el autor. La única realidad del mundo y del hombre, que las ciencias tratan de explicar a su modo, necesariamente se ve también de otra forma, irreductible a la primera: una perspectiva que busca no causas sino razones. Su validez se prueba por el privilegio de las afirmaciones en primera persona, que es manifestación de la autoconciencia. Scruton propone, pues, no un dualismo ontológico, sino un “dualismo cognitivo”, que evita las aporías del primero pero tal vez deja una sombra en torno al ser de Dios.
Con estos fundamentos, Scruton replica a las actuales críticas cientificistas contra la religión, que es el fin principal del libro. No se eleva a un plano sobrenatural; concede a las ciencias empíricas todo el campo de las causas, e incluso parece no admitir que Dios pueda actuar en él. Pero defiende que hay además un “espacio de las razones”: el de las promesas, la justicia, el amor, la belleza… Ahí es donde se encuentra también a Dios. Aun cuando alcanzáramos la ciencia total de las causas, todavía necesitaríamos buscar el sentido de la vida, de la muerte y del mundo en su conjunto. Intuimos entonces un Creador, fuente de todo sentido, que ha de ser una persona con quien podamos relacionarnos.

Quizá Scruton resulta más convincente cuando despeja la vía hacia Dios, y menos cuando llega a la meta, en la que tampoco se detiene mucho. Pero la fuerza y el interés de esta obra están precisamente en la bien argumentada defensa del pensamiento humanístico y de la razonabilidad de la fe, frente al craso positivismo que tantas veces se da por incontestable. En tal empeño confluye buena parte del trabajo de Scruton a lo largo de muchos años. Por eso, El alma del mundo ofrece, además, una buena manera de entrar en contacto con un autor al que interesa conocer.
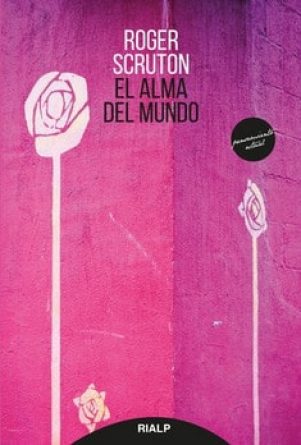
3 Comentarios