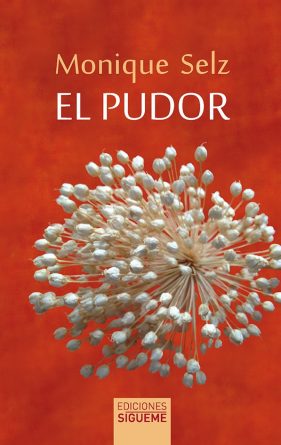Una sociedad que premia la transgresión juzgará el pudor como una moda añeja o un atavismo prehistórico, de la misma manera que una sociedad que ha promulgado los dogmas de la transparencia y la espontaneidad estimará hipócrita y hasta impostado el ejercicio del decoro. Pero esa obsesión por mostrarlo todo impugna nuestro impulso adánico de abrigar la desnudez y perjudica, como apunta la psiquiatra francesa Monique Selz, la autonomía y la libertad humanas.
Aunque la autora se refiere sobre todo a la sexualidad, es bueno recordar que hay formas de vulnerar el pudor menos obvias que la burda y gratuita exposición de la corporalidad y que, en muchas ocasiones, la preparan o facilitan, como la grosería, la procacidad emocional o la falta de respeto por la intimidad, propia o ajena, que ventila la interioridad de las personas en los medios o las redes sociales.
Selz insiste una y otra vez en la trabazón que existe entre la virtud del pudor y el disfrute social de la libertad. Y es muy hábil para detectar aquellas situaciones en las que la primera queda comprometida, ya sea de un modo directo, como en la pornografía, o indirecto, como en la vulgaridad, en el poco tacto en el ámbito sanitario, o en ciertas actitudes que hermanan la impudicia con la mala educación.
En la medida en que resguarda al sujeto, el pudor lo preserva de las amenazas nacidas de su instrumentalización, tanto por la fuerza cosificadora de la mirada soez como por la presión de dominio que proviene del poder, de cualquier poder. En definitiva, el pudor salvaguarda la integridad personal. Por esta causa, ni en el contexto del amor se debe renunciar a él. Sin pudor, no se puede respetar al otro, solo usurparle cada vez mayores extensiones a su libertad.

Para Selz, el ultraje al pudor de hoy nace para compensar el puritanismo que combatieron los sesenta. Parece que en la actualidad lo legítimo es practicar la perversión; lo genuino, militar en el nudismo. Este breve ensayo muestra lo valioso de la modestia, reivindica la importancia del pudor y de la vergüenza incluso en la vida política y sostiene que el reconocimiento y el respeto por la alteridad tiene como base el pudor.
Formada en el psicoanálisis, Selz concede demasiado a Freud, cuando es indudable que el autor de Tótem y tabú contribuyó a invertir las patologías psíquicas, convirtiendo el pudor en un trastorno represivo, lo que está muy lejos ella de compartir. ¿Existe mayor obsesión por la sexualidad que la que universaliza el complejo de Edipo?
Pero estas debilidades freudianas, bien patentes, no restan valor y oportunidad a muchas de las tesis del libro, como la que sostiene que el menosprecio del pudor ha sido decisivo para divorciar el amor de la sexualidad o que el peso concedido a la imagen menoscaba el que tiene la palabra (logos) y, por tanto, la razón. Si hubiera explicado que el aprecio por esta virtud no se justifica solo por sus efectos sociales, sino también por la repercusión que tiene en la persona que la vive, se comprendería con mayor claridad por qué desprenderse de la hoja de parra vacía al individuo y lo deshumaniza.