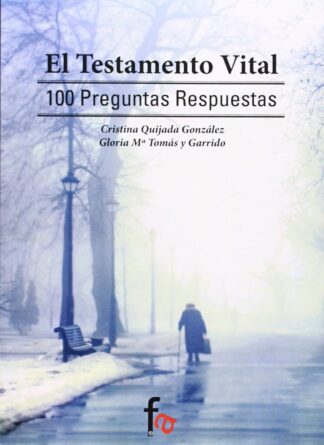Cristina Quijada y Gloria Mª Tomás y Garrido, profesoras de bioética en la Universidad Católicade Murcia, describen en este libro cómo puede el paciente expresar sus preferencias acerca del modo de ser tratado en sus últimos momentos de vida.
Las autoras señalan que el viejo modelo de relación entre médico y paciente basado en una confianza un tanto paternalista ha sido sustituido desde mediados de siglo XX por lo que denominan “la cultura de la sospecha”: el enfermo busca hacer valer sus derechos y el médico practica frecuentemente una medicina defensiva, olvidando el factor humano que debería caracterizar su profesión. El movimiento a favor de la eutanasia es un ejemplo de este cambio de enfoque.
Sin embargo, planificar la muerte no tiene por qué estar relacionado con la eutanasia. Setrata de que el paciente, en previsión de no poder hacerlo durante las últimas fases de su enfermedad, disponga una serie de provisiones destinadas a que se respete su dignidad, y no solo a afirmar su “autonomía”.
A finales de los años 50 se popularizó en Estados Unidos el concepto de “testamento vital”. Su desarrollo estuvo ligado a varios factores: el avance –y el coste– de la tecnología médica capaz de ralentizar el deterioro físico del paciente o diferir la muerte (diálisis, transplantes, ventilación mecánica, etc.), varios escándalos por la experimentación con humanos sin su consentimiento previo, y la progresiva disolución de la estructura familiar que sostenía a muchos enfermos. Cada vez se hacía más necesaria la existencia de un documento que aclarara qué tipo de tratamientos deberían aplicarse y cuáles no. En Europa fue la Declaración de Oviedo (1997) la que explicitó por primera vez el concepto.

La diferencia entre el testamento vital y el consentimiento informado es que el primero se redacta para ser aplicado cuando el paciente no pueda expresar sus voluntades, y muchas veces se redacta cuando la persona aún goza de salud; en cambio, el segundo se otorga – por escrito a no ser que la poca entidad del tratamiento o la urgencia recomienden que se haga oralmente– inmediatamente antes de comenzar un tratamiento o una intervención.
En el consentimiento informado, se requiere que el enfermo haya recibido la información clínica necesaria (pronóstico, efectos secundarios, riesgos…) sobre el tratamiento o la intervención concretos. En cambio, el testamento vital se hace pensando en un futuro posible pero no específico. De ahí que, según las autoras, sea conveniente redactarlo de nuevo en las primeras fases de una enfermedad grave.
Para evitar la desprotección que puede provocar un testamento vital demasiado genérico, las autoras recomiendan formalizarlo ante un notario (también puede hacerse ante un funcionario público o ante varios testigos), de forma que el documento sea más personalizado y se adecue mejor al lenguaje legal.
Por otro lado, las autoras recuerdan la importancia de los cuidados paliativos en la fase terminal de una enfermedad. Si el enfermo ha planificado con previsión cómo quiere que se le trate (no solo en lo clínico, sino también en lo relacionado a la atención familiar), tiene acceso a tratamientos para aliviar el dolor, y está sostenido por una red de parientes y médicos que ponen el trato humano en primer plano, el proceso de la muerte puede llenarse de sentido. Esta es la verdadera dignificación, no la “puerta de atrás” de la eutanasia. .