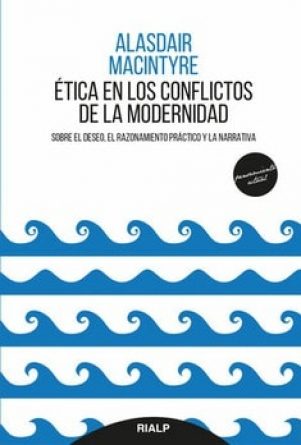Tampoco en este reciente libro se aparta sustancialmente MacIntyre de las tesis que viene defendiendo desde la publicación de Tras la virtud, en 1981. En ambas obras se privilegia sobre el saber ético académico, inevitablemente abstracto, un modo de comportarse participativo según prácticas comunitarias regladas, desde el cual interpreta el ideal aristotélico de la vida buena. En contraste, el autor califica de “expresivista” la tendencia dominante en la Modernidad, basada en un paradigma genérico y descontextualizado y aplicable en tercera persona, bajo el que se albergan rúbricas entre sí tan controvertidas como el utilitarismo, el contractualismo y deontologismo.
Mientras en la primera tendencia priman los bienes que agrupan a los hombres y los fines humanos que los hacen accesibles, en la segunda se sustantivan hechos psíquicos como el deseo y su satisfacción en términos de bienestar cuantificable. El interrogante que ello le suscita es si no hay conflictos reales que se ocultan bajo el manto del ideal del crecimiento del PIB.
Pero no es tanto la controversia anterior en abstracto lo que ocupa a MacIntyre como la forma en que se plantea en las sociedades actuales. En ellas existen, por un lado, unas instituciones estatales burocratizadas y un mercado autorregulado, sustentados en la figura irreal del individuo desvinculado y cuantificable; por otro, una civitas unitaria en la que las comunidades inferiores (la familia, la escuela, la empresa) interactúan y motivan éticamente a los agentes como personalidades no fragmentadas. Es decir, o las centrales anónimas y compartimentadas a la búsqueda de beneficios, o los grupos cooperativos dentro de sí mismos y entre sí, en los que se despliegan las motivaciones adecuadas a sus miembros.
Entender la felicidad partiendo de unos bienes-fines, y no como maximización de las preferencias del homo oeconomicus, se traduce en que la vida moral adopta un curso narrativo, en el que coexisten los logros con los fracasos de los que se aprende; además, desde este punto de vista, el bien propio y ajeno se entrecruzan en los bienes comunes.

De Aristóteles y Tomás de Aquino toma el autor el lenguaje directo, en el que se hacen operativas las razones de actuación –lejos de constituir unas premisas generales metaéticas, como en los razonamientos teóricos–. A mi juicio, uno de los aciertos de MacIntyre está en perfilar la diferencia entre la postura aristotélica y la alternativa liberal (que ejemplifica, entre otros, en Bernard Williams, Isaiah Berlin y Stuart Hampshire): para Aristóteles la conclusión de la deliberación está en la acción, en tanto que la concepción rival abre un hiatus entre los bienes al alcance y la elección de uno de ellos, que se deja al arbitrio del agente carente de criterios. “Lo que importa para la vida buena no es tanto qué elección se haga, sino el modo en que se haga, la naturaleza y la calidad de las deliberaciones que dan lugar a las elecciones”, explica.