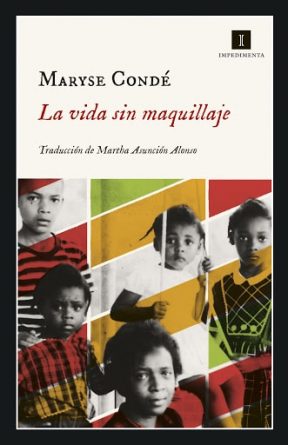El África francófona vive los convulsos años de la descolonización, ensalzando como héroes a unos nuevos gobernantes que tardan en convertirse en villanos el tiempo que les lleva hacerse con la combinación de la caja fuerte. Maryse Condé (1937), que en la anterior entrega de sus memorias, Corazón que ríe, corazón que llora, había narrado su infancia y adolescencia en la isla antillana de Guadalupe, presenta en La vida sin maquillaje su precipitada transición a la edad adulta.
Un embarazo imprevisto en París, adonde se había trasladado para estudiar, la empuja a abandonar la universidad y buscar otros horizontes en la tierra de sus ancestros. En el continente africano, al que llega sola y sin conocer ninguna de las lenguas regionales, todo son mítines, debates y lecturas marxistas, pero en Condé la politización se produce más por contagio que por convicción, aunque presencie los discursos de Malcom X o del Che Guevara.
En esa primera juventud, ocupa un lugar más destacado la relación con sus cuatro hijos, cuyos nacimientos se suceden con escasa distancia entre ellos. En pocos años, la autora se ve desbordada por una familia a la que tiene que cuidar mientras apenas puede mantenerse a sí misma. Aunque recibe la maternidad con alegría, también es consciente de sus sombras, y en más de una ocasión tendrá que dejar a sus hijos al cargo de parientes o amigos para buscar un empleo, mientras añora una crianza más tradicional, en la que poder dedicarles tiempo suficiente y, sobre todo, en la que el padre no sea un espectro que aparece de vez en cuando.
Su relación con los hombres, de los que se enamora con una facilidad inquietante, muestra su lado más vulnerable e idealista. Si la búsqueda de los orígenes se salda con una decepción, por la frialdad con la que le recibe un continente que se presupone cálido, la del amor es aún más dolorosa. Como indica el título, la autora no oculta ninguna de sus imperfecciones, y en el terreno sentimental la más notable es su falta de tino. Cada vez que trata de establecer un vínculo afectivo serio, la otra parte se revela al poco tiempo como alguien ingrato, egoísta o caprichoso, que la obliga a volver al punto de partida.

Para el lector acostumbrado a lo occidental, este libro puede abrir la puerta a lo que se ha llamado “literatura de la negritud”, más allá de los nombres habituales. La pasión de Condé por la poesía tiene su reflejo en algunas de las mejores páginas de esta obra, y cuando, en sus últimos capítulos, dé cuenta del impulso que la lleva a sentarse frente a una máquina de escribir, sabremos que por fin ha encontrado ese lugar en el que las vivencias, transformadas en ficción, ya no duelen tanto.