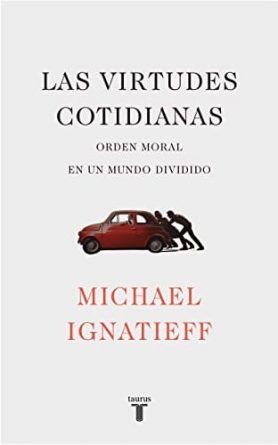Michael Ignatieff, político e intelectual canadiense, hace en este libro una reflexión sobre las virtudes cotidianas, practicadas por el ser humano con independencia de la cultura a la que pertenezca. Pretende nada menos que revisar el habitual discurso sobre los derechos humanos, que se alimenta de las expectativas creadas por los tratados y convenciones internacionales.
Ignatieff nos recuerda que, para mucha gente corriente, esto no deja de ser una abstracción que poco influye en su vida cotidiana. A este respecto, la tesis es clara: no bastan las leyes, son también necesarias las virtudes morales u ordinarias. En efecto, el lenguaje de los derechos es el de los Estados y las élites liberales, según nuestro autor. En teoría, sería la expresión perfecta para la construcción de una ética global, pero el problema es que muchos habitantes de nuestro planeta se aferran a lo local porque consideran que la globalización es una amenaza para sus existencias cotidianas.
Cada vez es más frecuente que los valores universales sean negados, al menos en la práctica, en nombre de una democracia que termina por sustentar intereses nacionales egoístas. Asistimos a la paradoja de que el principio de la democracia, de la libre determinación en el sentido amplio del término, se imponga, con muy poca consideración sobre el principio de una justicia para todos. La consecuencia, y la estamos viendo en los nacionalismos y populismos de distinto signo, es que los intereses de ciertos países con gobiernos elegidos democráticamente, tienden a prevalecer sobre los intereses de gente de otros países.
En una época de inseguridades como la nuestra, virtudes cotidianas como la confianza, la tolerancia, el perdón, la reconciliación o la resilencia tienen una importancia trascendental. Lo ha podido comprobar Michael Ignatieff en su libro, resultado de una investigación de campo para la Fundación Carnegie en países tan dispares como EE.UU., Brasil, Myanmar, Japón o Sudáfrica. En cualquiera de estos lugares las virtudes son comunes a los seres humanos, y tanto Ignatieff, como sus compañeros de investigación, tuvieron ocasión de comprobarlo, pues se sintieron acogidos generosamente.

Las virtudes ordinarias son, por definición, antipolíticas y antiideológicas. Se aprecia claramente la formación en filosofía clásica del autor en su creencia de que las virtudes se afianzan a partir de la lucha contra los vicios, y menciona algunos como la avaricia, la ambición, la enemistad y el odio. Al igual que su maestro, Isaiah Berlin, Michael Ignatieff es un defensor del legado de la Ilustración, aunque reconozca sus deficiencias derivadas del fuste torcido de la humanidad, en conocida expresión de Kant. Frente al pesimismo de quienes creen que vivimos en un mundo hobbesiano regido por depredadores, Ignatieff parece apostar por una moral de tipo kantiano en la que lo individual, lo local, alcance una dimensión universal.
Con todo, el autor subraya que el orgullo nacional y las tradiciones locales encabezan una fuerte resistencia hacia toda moralidad universal. Esto explica que mayorías democráticas, apegadas a los valores locales, no crean en obligaciones universales hacia los otros. Son tiempos de soberanismo a escala global, y esto no es privativo de Rusia y China sino que ese discurso soberanista es apoyado también por ciudadanos de países democráticos. Ignatieff subraya el poder de las virtudes cotidianas por encima de los regímenes políticos. En cualquier sistema pueden darse situaciones de oligarquía, corrupción e injusticia, pero se les debería hacer frente por medio de las virtudes. Sin ir más lejos, en este libro se nos recuerda que la piedad personal ha hecho más por salvar vidas que el mero lenguaje de los derechos.