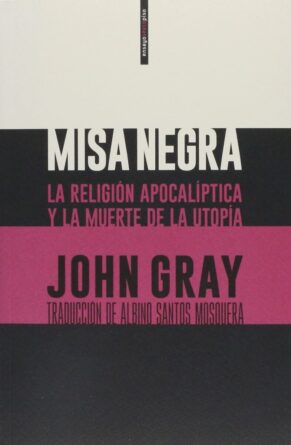Quienes intentan hacer del mundo una sociedad perfecta, sin conflictos, completamente feliz, en nombre del progreso producen más males que bienes y casi siempre usando de la violencia y del terror. Lo inteligente y realista es no intentar cambiar el mundo, sino asumirlo, con realismo, mejorando lo que se pueda. Esta sería, en síntesis, la tesis principal de Misa Negra, del filósofo británico John Gray, autor, entre otros, de libros como El alma de las marionetas o El silencio de los animales. También en castellano se ha publicado una antología de sus textos con el título Anatomía de Gray.
Lo de Misa Negra no parece un buen título porque la expresión se emplea como metáfora para la idea de que “muchos revolucionarios contemporáneos detestaban la religión tradicional”, pero sus acciones se inspiraban “en una especie de reencarnación de toda una serie de creencias cristianas anteriores”. La “misa”, pero al revés.
Gray demuestra una notable erudición y lucidez en la historia de la filosofía política, pero su conocimiento del cristianismo, desde el punto de vista de la teología, no es muy sólido. La afirmación de que tanto Jesús como los primeros cristianos creían en la inminencia del fin del mundo no está probada en modo alguno. El equívoco puede inducirse del hecho de que en los Evangelios Cristo habla a la vez del fin de Jerusalén y el templo (que ocurriría casi enseguida, el año 70) y del fin del mundo y de la historia, del que “no se sabe ni el día ni la hora”. Es cierto, en cambio, que desde el principio, algunos grupos cristianos fueron milenaristas. Para el milenarismo, del que se han registrado muchas variantes, Cristo volverá y reinará sobre la Tierra durante mil años; y después del último combate contra el Mal, definitivamente derrotado el diablo, tendrá lugar el Juicio Universal.
En realidad el milenarismo es una forma más de utopía. Y la utopía se ha dado en todas las épocas y en todas las culturas, de una manera o de otra, porque responde al sueño humano de vivir sin conflictos. Sostiene Gray, y así es, que incluso en las utopías teóricas hay con frecuencia una peligrosa amenaza de coacción, de uniformidad y de desconocimiento de la libertad personal. Cuando la utopía es práctica -jacobinos de la Revolución Francesa, comunismo soviético, maoísmo, nazismo-, no se duda en recurrir al terror concreto, con el resultado de la eliminación de millones de personas.

Esta es una obra muy sugerente, polémica a veces, innovadora, pero a la que, en los momentos claves, le falta profundidad, quizá debido al escepticismo que se adivina de vez en cuando. Gray no parece creer en nada salvo en que el hombre es un animal más, quizá un poco más complejo. La visión de la “animalidad” humana de Gray sería algo así como su versión del pecado original.
El final del libro no se libra de cierta confusión. Defiende un realismo político y ético, en contra de las utopías, que ya han muerto por demostrada falsedad, tanto las que tenían un fondo religioso como las laicas. Y, en una pirueta final, afirma: “La era laica pertenece al pasado”. “Las versiones seculares del mito han tocado a su fin y la religión de antaño ha vuelto a aparecer con fuerza en el centro mismo del conflicto global”. “Las religiones son expresiones de unas necesidades humanas que ningún cambio en la sociedad puede eliminar”. Más aún: “Una de las labores centrales del Estado es la de elaborar y hacer cumplir un marco en el que aquellas (las religiones) puedan convivir”. El hombre, piensa Gray, siempre tendrá necesidad del misterio.
La dimensión profunda de lo espiritual es lo que más se echa de menos en esta obra. Con todo, un libro importante, que está en los debates de hoy y que puede alimentar una política a la vez realista, ambiciosa, humilde, honesta y respetuosa con el sentido del misterio.
Versión actualizada de la reseña publicada el 12-11-2008 sobre la edición de Paidós, 2008, del mismo traductor.