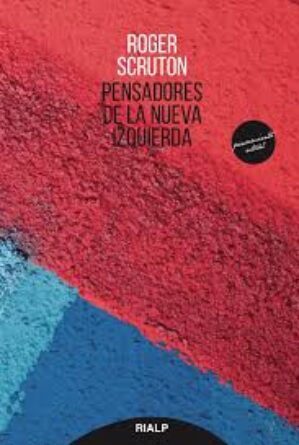Coincido con Roger Scruton, en que casi todas las dicotomías son engañosas, por simplificadoras. La de izquierda/derecha es ya solo una pareja de rótulos sin demasiado contenido. O, como mucho, una preferencia genérica, del estilo de prefiero el coche al avión o el dulce al salado. Desde el pensamiento conservador, Scruton hace una inteligente crítica a pensadores (a veces no tanto) de la Nueva Izquierda. Una crítica mordaz, pero nunca insultante, a toda una colección de autores de filiación marxista más o menos tuneada, o a liberales, en sentido americano, que despotrican del sistema aprovechándose del sistema. En los dos casos han gozado y gozan de una gran acogida editorial y mediática, a veces sin haber sido leídos. Y frecuentemente son de obligada obediencia en algunas universidades, dentro de una extendida “beatería de izquierda”.
La lista es amplia: Hobsbawm, Thompson, Galbraith, Dworkin, Sartre, Foucault, Habermas, Althusser, Lacan, Deleuze, Said, Badiou, Žižek, Rorty… Pasando por Gramsci, Horkheimer, Adorno, Lukács… El análisis es detallado. Scruton tiene el valor de decir que Habermas aburre, que a Lacan no hay quien lo entienda. Que un historiador marxista como Hobsbawm pasó por alto los hechos contrastados del totalitarismo comunista en aras de sus preferencias sentimentales. A la vez descubre extrañas coincidencias: criticando al jurista Dworkin anota que algunas de sus tesis estaban ya en Burke, De Maistre o Hegel, pilares conservadores.
En mi opinión, concede excesivo peso a la influencia actual de la Nueva Izquierda. No es así en la vida real, la de la gente común que no se maneja entre los tupidos velos de la dialéctica. Aunque sí destaca, de forma indirecta, que esos afanes de “emancipación” y de “liberación” han terminado quitando sentido a lo que debería tenerlo, en esa “liquidez” (Bauman) de la posmodernidad: “En lugar de la objetividad, solo tenemos ‘intersubjetividad’, en otras palabras, consenso. Verdades, significados, hechos y valores son ahora cosas negociables”, señala.
Scruton se remite con frecuencia, y en contraste, a la Ilustración, considerándola muy positiva. Pero aquí debería haber matizado. Es cierto que la Ilustración defendió valores universales, racionales, pero a costa de ignorar, entre otras cosas, el sentido del misterio. No se puede pasar por alto el ateísmo declarado de Holbach, el encubierto de Diderot, el materialismo de La Mettrie. Como tampoco el hecho de que Marx se considera, en parte, heredero de esa Ilustración.

Destaca con acierto que en muchos de los planteamientos de la Nueva Izquierda, en lugar de argumentaciones inteligibles, lo que hay es una creencia. Pero yo no la llamaría “religiosa”, como Scruton. Recurre varias veces a esa comparación, muy usada hoy: lo de que esas posiciones ocupan el lugar que ha dejado la teología. (En George Steiner es una consideración frecuente.) Todo eso requeriría un análisis más fino. Acierta más, cuando, haciéndose eco de una tesis bien conocida, compara esas posiciones con el gnosticismo, un continuado intento de explicar lo sobrenatural sin lo sobrenatural. Scruton cita acertadamente en este punto a Eric Voegelin, que estudió esta cuestión con profundidad.
El filósofo inglés desconfía con razón con los planteamientos globales que desconocen la realidad de la vida, que es una suma de historias individuales, de tradiciones, de sociedad civil, de “pequeños pelotones” que son los que hacen pasable la existencia. La actitud conservadora (no confundir con la derecha, en el sentido vago y usual) demuestra una mayor sensibilidad hacia esa complejidad vital, porque hay toda una historia anterior, una diversidad con distintos orígenes. Por eso suena a demasiado tópico, en la Nueva Izquierda, lo de haber tabla rasa de lo anterior para construir un mundo nuevo, sin advertir que el mundo es, a la vez y siempre, viejo y nuevo. Así como no es posible pronosticar el futuro, tampoco lo es entender del todo el pasado.
Para quien desee conocer la trayectoria de la izquierda marxista desde los años veinte del siglo pasado hasta hoy, este es el libro.