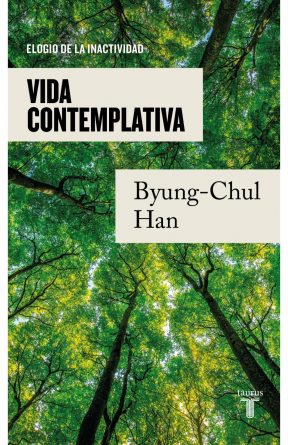La defensa de la vida teórica –contemplativa– es el leitmotiv de toda la obra de Byung-Chul Han; así que este nuevo ensayo es una suerte de colofón. Con un título en el que hace un guiño a Aristóteles –y discute a Arendt, que reivindicaba la vita activa, la praxis–, vuelve a recordar que el cultivo de la espiritualidad no constituye una vía abierta por Oriente en las sociedades de este lado del mapa, sino el abarrotado tesoro de una cultura que no conoce de coordenadas ni geografías, como la clásica. Si la sabiduría asiática y la grecocristiana coinciden en ensalzar al hombre que se cruza de brazos, es porque esa actitud encarna la máxima aspiración de lo humano.
Han aclara, pues, rasgos de nuestra excelencia que han perdido, por distintas causas, precisión y luminosidad en el entorno actual. Lo hace dialogando con eximios y sutiles pensadores –de Novalis a Heidegger, de Benjamin a Barthes–, bien para suscribir sus opiniones o, cuando no es para matizarlas, a fin de disentir claramente de estas.
Las ideas destiladas en esa conversación –remansada, como un lago prístino apenas acariciado por el viento– irrumpen, sin embargo, como un bofetón en el mismísimo rostro de nuestra forma cotidiana de vida. Más intenso que cualquier libro de autoayuda, el ensayo exige menos donde todos piden más, reafirma lo gratuito cuando propendemos inexorablemente a comerciar con nuestro yo –sí, cualquier cosa es hoy venal, desde la camisa que ya no usamos hasta aspiraciones más o menos confesables– y aconseja quietud monástica a quienes viven sumidos en un embrollo de instantes e impulsos. En resumen: si nos creíamos en la cúspide del progreso, no es la técnica ni la acción lo que engrandece, sino el sosiego, encargado de poner a tono el alma para lo que se nos dona.
Hay bienes más altos que los que nos son útiles, hasta el punto de que, lo creamos o no, la felicidad más perenne estriba en el gozo que dispensa nuestro acercamiento a ellos. Por otro lado, si –como decía el clásico– el ser humano nunca está más acompañado que cuando está solo, quizá la acción más plena sea la que nos convierte en huéspedes de lo real. En contemplar, al fin y al cabo, consiste la vida divina.

De Han se ha dicho que no descubre o inventa nada, como si el filósofo fuera un emprendedor de las ideas y el jardín de Academo pudiera arraigar en una colina a las afueras de Silicon Valley. Pensar es algo más que tener ocurrencias mientras se toma un café 100% natural y se tuitean lugares comunes. Todos los que han buscado el conocimiento han vuelto la vista atrás y, como el coreano, han rebuscado en los surcos abiertos por quienes los precedieron, rumiando sus hallazgos y sacando brillos nuevos a lo ya dicho.
El pensador coreano, con un rostro cincelado en la ascesis, afirma que navegar por el océano de la contemplación es una de las pocas odiseas que nos desarrollan y humanizan, lo cual es muy diferente a recomendar colorear mandalas para amordazar el estrés. No se trata de restañar las heridas que el entorno nos inflige, sino de darnos cuenta de que nos hemos desnortado espiritual o existencialmente –lo mismo da–. Hubo un viraje –la modernidad técnica– que cerró a cal y canto la manera más natural y propia –la más egregia para algunos– de ser nosotros mismos.
Nietzsche aconsejaba aprender a mirar para salvarnos y, en su estela, Han nos intima a salir del ruido y ceñirnos a una existencia humilde, silente, contemplativa. ¿No es acaso esto hoy una osadía, una auténtica revolución?