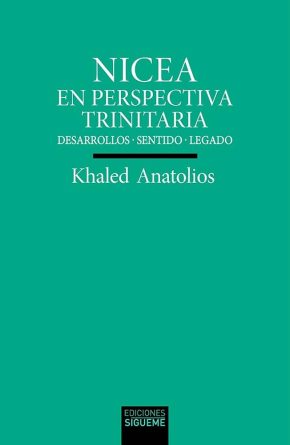En las calles, en el mercado o en un figón inmundo, por ejemplo, de Constantinopla, incluso entre tenderos –y no solo en las sedes episcopales y en abadías longevas– se discutía, hace siglos, y como si no hubiera un mañana, sobre la naturaleza del Verbo o la procesión del Espíritu Santo. Es Gregorio de Nisa quien lo cuenta, sin extrañarse, por cierto, de que la teología en su época fuera un tema tan controvertido y apasionante como un error arbitral para el hombre de hoy. Pero, teológicamente hablando, el siglo IV fue un momento decisivo: lo que estaba en juego entonces era –ni más ni menos–el misterio central de la fe cristiana.
Lo que se propone Khaled Anatolios en este ensayo, en el que desentraña la concreción de la fe trinitaria, es, precisamente, que el creyente tome conciencia del significado existencial, cultual, del dogma cincelado, con la inteligencia de los siglos, en Nicea y Constantinopla, aunque no solo allí. El lector se ve inmerso en contiendas de un finura intelectual y exegética incomparable, abrazando temas como la consustancialidad, la naturaleza y las personas divinas que, si antes del repaso de Anatolios, se le antojaban prolijas y etéreas, descubre esenciales también para la vida espiritual. No en vano, el ensayo nos abre a una verdad que, como todo lo que conforma la fe, nace de la vivencia eclesial, destilada gracias a la Escritura y a una comunidad de creyentes que la escudriña con piedad filial. Y que transmite, al igual que si se tratara de una herencia familiar y querida, un legado que introduce en el camino de la salvación a quienes vienen después.
Este libro contribuye de un modo eficaz a la madurez de la fe, entre otros motivos porque no presenta la contienda contra los arrianos de modo simplista. Al contrario, lo que busca es exponer la dificultad de que cuadre el rompecabezas de Dios, sin yerros, cuando el teólogo solo confía en sus propias fuerzas. Con la ayuda de la Revelación, al final, todo encaja de un modo tan bello como pulcro. Anatolios echa mano de Gregorio, de Atanasio –claro– y de Agustín, pero sin contraponerlos con otros que quizá se equivocaron, pero que tenían también la voluntad de preservar algo que no les pertenecía.
El prisma empleado en estas páginas es más sistemático que histórico, lo cual es un acierto. Quizá hubiera sido preferible apostar por una mayor literalidad al traducir el título original, que alude a la recuperación de verdades que no envejecen. El autor sostiene que la teología nunca ha intentado abordar la Trinidad como un problema, sino como un misterio que nos alecciona del abismo que separa a Dios de sus criaturas y que solo salva la iniciativa amorosa de Él. De ahí que este teólogo que enseña en la Universidad de Notre Dame –y que es, también, sacerdote de la iglesia greco-melquita católica– ahonde en la fundamentación bíblica de la Trinidad y no tanto en las fórmulas filosóficas empleadas por los concilios ecuménicos.

Aunque es un libro exigente desde el punto de vista intelectual, ilumina, entre otras cosas, el rigor y la escrupulosidad con que el teólogo emplea la razón para adentrarse en lo que está más allá de ella, pero que la dota de vida y de un sentido –por qué negarlo– mucho más profundo.