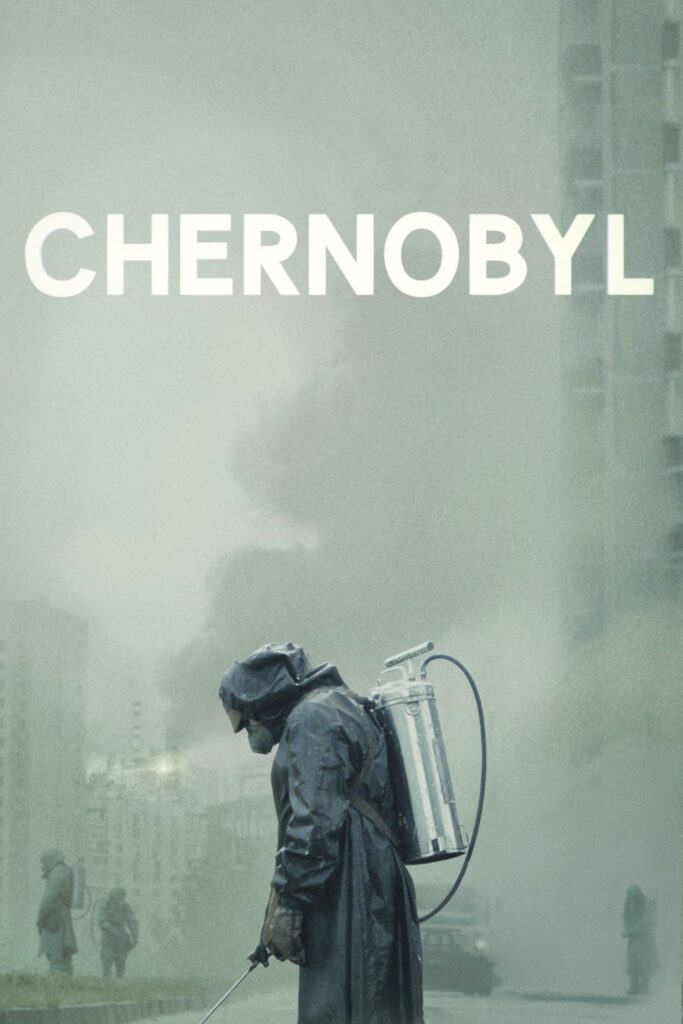Porque, ¿no es ese el único propósito del aparato del Estado? A veces nos olvidamos. A veces caemos presos del miedo. Pero nuestra fe en el socialismo soviético siempre será recompensada. Ahora el Estado nos dice que la situación aquí no es peligrosa. Tened fe, camaradas.
(Zharkov, 1.1.)
En una serie repleta de escenas agónicas, rostros abrasados y una titánica lucha contra lo imposible, el mayor escalofrío proviene de ese fugaz monólogo entonado por un personaje que apenas asoma unos minutos en pantalla: Zharkov. El comité ejecutivo de Chernóbil estudia las medidas de choque para contener el mayor desastre nuclear de la historia y Zharkov es un afable viejete que ejerce de centinela, el hombre fuerte del Partido Comunista en ese cenáculo de urgencia.
El “sacerdote” soviético pormenoriza su siniestra estrategia a las pocas horas del accidente: “Sellamos la ciudad. Nadie la abandona. Y cortamos las líneas telefónicas para contener la propagación de la desinformación. Así es como evitamos que la gente socave los frutos de su propio trabajo”. Zharkov es el guardián de la fe, un dogma que produjo decenas de miles de muertes y centenares de miles de desplazados en una pequeña ciudad del norte de Ucrania. Por eso resuena tanto –tan trágicamente– su admonición: “Tened fe, camaradas”. ¿Fe en qué? ¿En las mentiras? ¿Cuál es el coste de las mentiras? Chernobyl detalla la factura.

Religión sin Dios
Que el comunismo era una religión laica –fanática y sin Dios– ya lo anticipó Raymond Aron en los años 50. En su ensayo El opio de los intelectuales fustigó la doble vara de medir de filósofos y periodistas occidentales: tan hipersensibles con los inevitables defectos de las democracias liberales como ciegos a los escandalosos abusos del marxismo político. Quién no querría rendirse a una ideología que, como recuerda irónicamente uno de los granujas que se dedican a exterminar a las mascotas radiactivas, tiene un lema que te otorga una superioridad moral inexpugnable: “Nuestro objetivo es la felicidad de toda la humanidad” (1.4.).
En la serie hay “apparatchiks” sin piedad y mineros que se inmolan por unos principios en los que creen, ideología perversa y sano patriotismo
La referencia a Aron –valdrían también Orwell, Weil o Revel– no es baladí. El extraño prestigio del que aún goza el comunismo entre las élites intelectuales provoca que se le juzgue en demasiadas ocasiones por sus intenciones… antes que por sus hechos. Por esta razón, ante la emisión de la exitosa miniserie Chernobyl –aclamada por público y crítica en todo el mundo, casi como si fuera un desquite por el mal sabor de boca dejado por el último Juego de Tronos– han florecido las reseñas “paralelistas”. Desde The Guardian hasta Vox.com, pasando por el twitter del novelista Stephen King, las lecturas de Chernobyl han insistido en trazar forzadas analogías con el presente: que si el poder de las fake news, que si la resistencia a querer ver el inminente apocalipsis del cambio climático, que si los “demagogos” brexiteers orquestando un carnaval aislacionista o, cómo no, que si la incompetencia de la “mediocre inteligencia” de Trump puede colocar al mundo ante el abismo. Hasta el propio creador de la serie, Craig Mazin (quien ha dado un sorprendente salto, tras escribir los guiones de The Hangover y varias secuelas de Scary Movie), ha avalado estas lecturas en las redes sociales.
Y, sin embargo, la extraordinaria potencia dramática y estética de Chernobyl nace de su literalidad, de lo ocurrido en el reactor número 4, el 26 de abril de 1986 a las 1 horas, 23 minutos y 45 segundos de la madrugada. ¡Hasta el título del primer episodio subraya la exactitud horaria y unas filminas documentales clausuran el relato!
Perfeccionismo documental
Por eso, más allá de las inevitables licencias que toda historia basada en hechos reales se toma, Chernobyl ofrece una de las impugnaciones del comunismo más potentes que la cultura popular contemporánea ha enhebrado. El espanto es saber que, a grandes rasgos, toda la tragedia que reconstruye la serie ocurrió. Es más, el relato no deja de recordárnoslo insertando machaconas referencias temporales, como si de una crónica periodística se tratara. Así, cabalgando sobre el pacto de lectura de la true story, Chernobyl se afana en trabajar una estética neorrealista que atornilla el relato firmemente a la realidad histórica. La reconstrucción de la planta nuclear fascina en sus pormenores tecnológicos ochenteros, la ciudad de Pripyat evoca la tristona arquitectura utilitaria de lаs jruschovskаs y los personajes aguantan bien la comparación con las fotos de la época: las gafas de pasta y montura alta de Legasov, el cardado de la desdichada Lyudmila, el angioma burdeos de Gorbachov o los bigotes decididos de Akimov o Dyatlov. Es el atrezzo preciso para unos actores –de acento británico y familiares para los seriéfilos– que se marcan un trabajo memorable, destacando especialmente Stellan Skarsgård y Jared Harris.
Pero, más allá del perfeccionismo documental, Chernobyl también sabe transmitir un estado de ánimo. Hay poca música, apenas algunas melodías de cierre con aroma minimalista, como de gregoriano derrotado; y los cinco capítulos están coloreados por una fotografía oscura, grisácea, como de interminable tarde de un lluvioso domingo de invierno. Porque Chernobyl es agobiante, dejando al relato en carne viva, tanto metafórica como literalmente. Hay escenas incómodas, difíciles de ver, en las que la radiación va devorando salvajemente los cuerpos de quienes fueron héroes a la fuerza. Pero el relato también sabe trabajar la sutileza de un pueblo apaleado por la dictadura en estampas como la de la campesina que ordeña un relato de penurias seculares o la del chavalín incapaz de sacrificar cachorros contaminados; ya te endurecerá el Partido, camarada.
Chernobyl ofrece una de las impugnaciones del comunismo más potentes que la cultura popular contemporánea ha elaborado
Una historia a priori tan deprimente y dura funciona con tanta eficacia gracias al guion de Mazin, directo y condensado. Cinco episodios son la medida cabal. Tras un prólogo tan misterioso como demoledor, el relato agarra al espectador para soltarlo, sin paracaídas, en medio del caos y el grafito. Ya cementarán los huecos sobre la explosión en la season finale.
Además, Mazin sabe que por muy política que resulte su historia, la vida discurre por el gris moral: hay apparatchiks moviendo los hilos sin piedad y esbirros del KGB que persiguen a los propios científicos, sí; pero también pululan mineros valientes que se inmolan por unos principios en los que creen, bomberos que mueren noblemente por sus compatriotas o políticos que apostatan al comprobar el Leviatán que han contribuido a crear. El sano patriotismo y la perversa ideología disputan el mismo partido desde la noche de los tiempos. El heroísmo y la vileza también. Y, como Chernobyl demuestra, incluso en los momentos más oscuros y ante las condiciones más adversas, siempre hay sitio para la máxima de Voltaire: “El hombre es libre en el momento en que desea serlo”. La única duda –como trágicamente exhibe Legasov– es saber qué coste asume uno pagar por esa libertad.