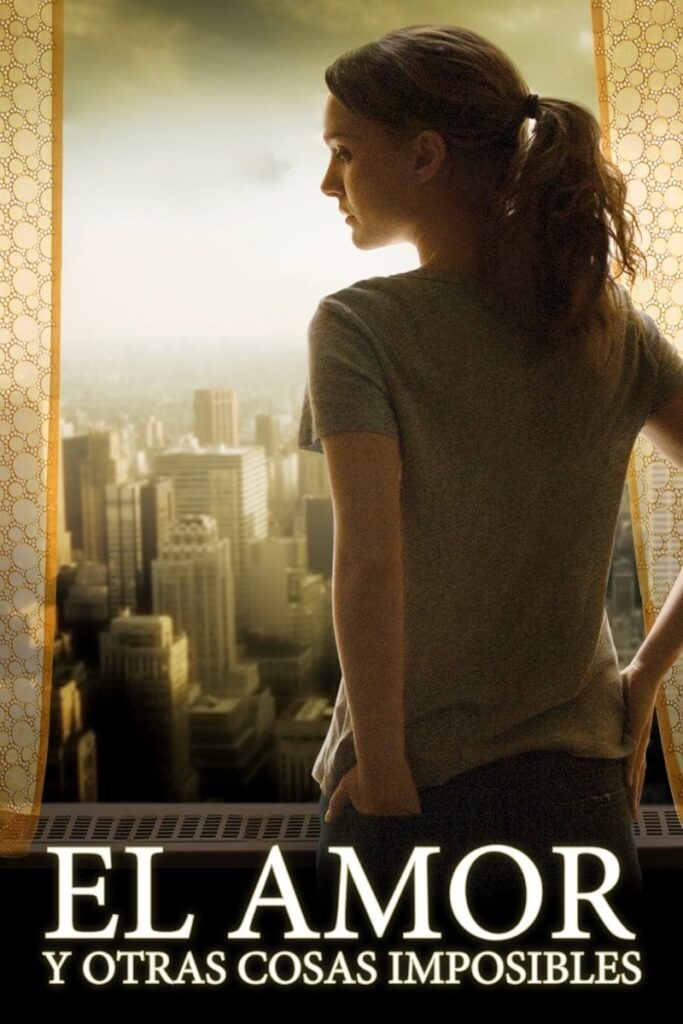El director y guionista Don Roos siempre ha afrontado comedias que tocaban historias de pareja o dramas familiares, como Lo opuesto al sexo, Algo que contar, Un final feliz… En esta ocasión adapta una novela de la judía israelí Ayelet Waldman y consigue una película de intensa carga dramática.
Natalie Portman -que también es productora ejecutiva- encarna a Emilia, una joven abogada, hija de divorciados, que se enamora de su jefe, Jack, un hombre casado y con un hijo, William. Tras hacer fracasar el matrimonio de Jack, se queda embarazada de él y los dos se casan rápidamente. Pero esa aparente felicidad tan abruptamente conseguida, en seguida se va a enfrentar a un infierno de culpabilidades, dolor y reproches.
La película tiene una gran virtud: su honestidad. Hace un fiel retrato, sin falsos consuelos, del mundo sentimental de nuestra posmodernidad. Describe lo que ocurre en una sociedad que se construye al margen de cualquier significado verdadero y de cualquier ideal trascendente. Por un lado, las relaciones se basan en puros sentimientos y el matrimonio no tiene más valor que una complicidad coyuntural; por otro, la muerte es un mero dato biológico que sólo genera rencor y desesperación.
La película no propone soluciones convincentes, pero su valor reside en mostrar la tremenda precariedad del ser humano, incapaz de darse la paz, la felicidad y el amor verdadero. No obstante no estamos ante un film complaciente con un nihilismo ideológico. El deseo de sanación de los personajes es demasiado clamoroso. Y al final se bosqueja la necesidad de la misericordia como única hipótesis respirable. Los personajes son capaces de acoger al otro cuando se reconcilian con su propia fragilidad.