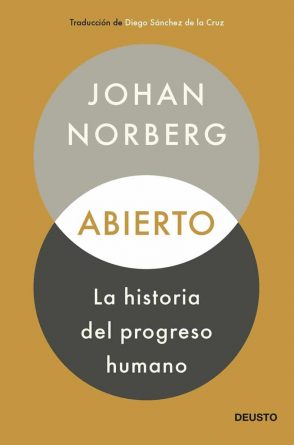Johan Norberg presenta en este libro los que en su opinión son los mejores argumentos en defensa de las naciones abiertas, centrándose en dos aspectos: la liberalización económica y la libre circulación de las personas entre países. En el apartado económico, recoge varias de las demandas más habituales de los defensores del libre mercado, como la desregulación, la eliminación de aranceles, la disminución del peso del Estado en la economía y la reducción de los controles administrativos para la creación de empresas o la innovación.
Con respecto a la apertura de fronteras, si bien admite que es indispensable controlar de algún modo la entrada de extranjeros en las naciones, se muestra más que partidario de las sociedades multiculturales, con menos requisitos para otorgar la ciudadanía, y con mayores incentivos para fomentar la atracción de talento. Para respaldar estas afirmaciones, Norberg acude de forma indistinta y recurrente a la evolución, a la psicología social y personal, a la historia, a la política y a la economía.
Sumadas, esta variedad de fuentes produce un efecto acumulativo que parece reforzar sus teorías, aunque si se analizan más en detalle se descubre que no siempre actúan a su favor. Salta de un experimento sociológico de los años 70 a una hipótesis paleoantropológica, para detenerse luego en un ejemplo histórico tomado de la Antigüedad y, más tarde, en una cita de un economista contemporáneo. El abanico de recursos es tan amplio que, a la fuerza, el lector tiene que estar algo más familiarizado con alguno de estos campos y, cuando llega ese momento, descubre que la cita no es exactamente del modo en el que se expone, o que al ejemplo escogido le falta un contraejemplo que debilitaría la argumentación.
El autor despliega las mejores cartas a favor del liberalismo, y en este sentido resulta una obra inteligente, pero su afán por convencernos de las bondades de esta escuela a veces le lleva al exceso retórico. Por ejemplo, compara el sistema económico norteamericano con el de Corea del Norte o con el de la URSS. Hoy sería difícil encontrar a un defensor de estos y, aunque se trata de un mero ejemplo, habría resultado más interesante que colocase en el otro extremo a Canadá o a la Unión Europea, para no dar la sensación de que la balanza está trucada.

A pesar de estos atajos, la obra muestra una solidez argumentativa considerable, y podría tomarse como un exponente claro y ameno de las ideas más valiosas que tiene que aportar eso que, con una nota de denuncia, se ha llamado globalismo o cosmopolitismo. Resulta difícil negar que a las naciones desarrolladas la unión de fronteras, los tratados de libre comercio o la llegada de migrantes les ha supuesto ver cómo se incrementa su PIB, cómo aumenta la productividad y cómo se crean nuevos nichos de negocio. Sin embargo, estos indicadores macroeconómicos son solo parte de la imagen, y Norberg pasa de puntillas por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, la influencia cada vez mayor de los mercados financieros en la economía real o el enorme poder que acumulan unas pocas empresas. Otros asuntos ni siquiera los cita, y el más llamativo es el de la crisis de 2008.
En el caso de la inmigración también aplica criterios que se rigen por el progreso material, y su defensa de la apertura de fronteras parte de la premisa de que los países deben aceptar a los más cualificados o, al menos, a los que encuentren mejor acomodo en el mercado laboral. Olvida la integración cultural y, sobre todo, no tiene en cuenta que las personas no son robots que vienen a Occidente a prestar sus brazos o su inteligencia. El subtítulo de “La historia del progreso humano” habría sido más acertado si hubiese añadido que se refería solo al económico, solo en un cómputo global y solo para los más preparados. Con estos matices, sus tesis son irrefutables.