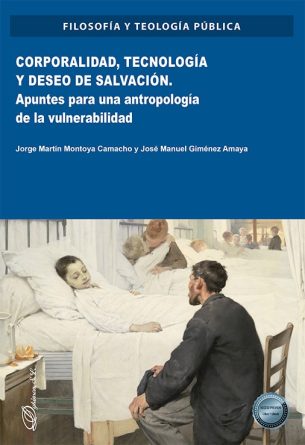Hace al menos tres décadas la reflexión acerca de la existencia humana emprendió un giro copernicano que se ha ido consolidando y que está resultando sumamente fecundo: en lugar de partir de la autonomía del individuo, algo más imaginario que real, centra la atención en la experiencia cotidiana y universal de nuestra vulnerabilidad. El ser humano es limitado, porque puede mucho menos de lo que desea; es finito, porque su vida tiene una duración breve e incierta; y es relacional, porque casi nada en su vida depende exclusivamente de él. Pero, a diferencia del resto de los animales, el ser humano es consciente de esta contingencia biológica (que se manifiesta de manera inexorable en el envejecimiento, la enfermedad y la muerte) y la percibe como una deficiencia que debe superar para alcanzar la plenitud y la salvación que anhela en los más profundo de su ser.
Partiendo de esta visión antropológica, que los profesores Montoya Camacho y Giménez Amaya exponen sintéticamente en la primera parte de su libro, la confrontan con la propia de la Modernidad y, sobre todo, con la propuesta moderna de salvación del ser humano a través de la tecnología. Los autores están en las antípodas de la tecnofobia; al contrario, la contemplan como un recurso imprescindible para el desarrollo humano. Pero denuncian la ingenuidad de pensar que los avances científico-técnicos nos traerán la salvación que anhelamos. En su opinión, solo se puede alcanzar mediante la “generosidad justa” (Alasdair MacIntyre), que abarca la amistad, la justicia y la misericordia. Ahora bien, esa salvación no acontece si el ser humano no se abre a la trascendencia y toma conciencia de que no es él, sino el amor creador que ha recibido, el único que verdaderamente le puede salvar.
La obra es profundamente interdisciplinar, pues vincula la reflexión antropológica con la metafísica, la ética y la teología. Y lo hace partiendo de los clásicos, de forma muy destacada Aristóteles y Tomás de Aquino, y de su recepción creativa por parte del pensamiento contemporáneo, apoyándose principalmente en tres autores: Hans Urs von Balthasar, y el modo en que presenta la relación narrativa entre Dios y el ser humano; Robert Spaemann, y el concepto de “naturaleza” humana que supera tanto los reduccionismos materialistas como idealistas; y el ya mencionado MacIntyre y su propuesta de la ética de la dependencia, como orientadora principal de la acción humana.
Uno de los aciertos del libro consiste en recurrir a tres grandes obras literarias del siglo XIX y XX para aproximarse a los temas principales del libro. Así, para ilustrar la errónea visión acerca de nuestra condición corporal, que todavía está muy extendida en nuestra cultura, acuden a Un mundo feliz, la distópica novela de Aldous Huxley. Para subrayar el abismo al conduce la búsqueda de la salvación a través de la técnica se sirven de Frankenstein, el hipnótico relato de Mary Shelley. Y para evidenciar el carácter redentor del amor, que se da sin esperar nada a cambio, traen a colación Crimen y castigo de Fiódor Dostoievski, en la que el ruso describe de manera insuperable cómo la redención de Raskólnikov por el asesinato que cometió le viene de fuera: del amor incondicional de Sonia, capaz de acompañarle hasta lo más profundo del abismo en el que ha caído.