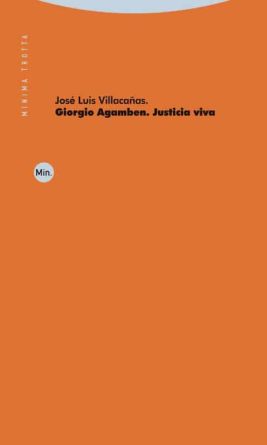José Luis Villacañas (Úbeda, 1955) es catedrático de Filosofía en la Universidad Complutense, así como autor de numerosos ensayos con variada temática. El último giro en su profusa y heterogénea carrera editorial es una introducción al pensamiento del filósofo italiano Giorgio Agamben, que acaba de aparecer en una nueva colección –“Pensar la justicia cosmopolita”– lanzada por la editorial Trotta.
Empezaremos señalando que no estamos ante una lectura fácil. Villacañas suele ofrecer libros más extensos, pero también más accesibles. En este caso, el trabajo es tan breve como complejo. Sin embargo, su gran nutriente intelectual amerita el esfuerzo de su lectura.
Villacañas expone, en primer lugar, la biografía, así como las fuentes intelectuales del italiano y de su obra filosófica y política. Agamben asume la teología política de Carl Schmitt. También el aborrecimiento de la imagen denunciado por Guy Debord y el rechazo radical de Walter Benjamin a producir un pensamiento que siquiera tangencialmente coopere con las realidades jurídicas y sociales existentes. Deja, pues, poco espacio para políticas pragmáticas y de consenso. “Más mesiánico que cosmopolita”, el filósofo italiano espera una autoemancipación de la humanidad sin revolución externa. O sea, que estamos ante un pensador entre anarquista y gnóstico que rechaza el mundo material por impuro y sueña con una solución religiosa que venga disfrazada con los ropajes de un credo humanista, universalista y laico.
En un primer nivel, el ensayo de Villacañas es una impagable introducción al corpus agambeniano. Nos presenta con profesionalidad a un filósofo cuyo prestigio entre las minorías intelectuales españolas parece cincelado en mármol. Pero lo que nos está diciendo en verdad es que Agamben es sin duda un pensador de ciertos hallazgos notables, pero también un místico inutilizable políticamente, al menos si se quiere construir algo viable en las coordenadas del mundo real, y que para mejorar la vida colectiva desde las instituciones hay que recurrir a otros referentes intelectuales más mundanos.

Esta actitud la describe muy bien Villacañas en el inicio del segundo capítulo, donde habla de los “filósofos absolutos”, aquellos que “escriben desde otros filósofos para otros filósofos”, y que solo son posibles dentro de la “lógica de especialización propia de las sociedades actuales”. Pensadores supuestamente subversivos que representan una nueva, onerosa e inofensiva aristocracia intelectual izquierdista. Agamben constituye un buen ejemplo y muestra esa actitud a la perfección.