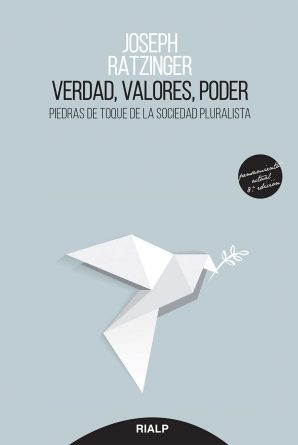Un tópico afirma que el relativismo es condición de la tolerancia y la democracia. Por supuesto, se pueden alcanzar seguridades –con permiso de Popper– en las ciencias experimentales. Pero quien se atreva a sostener “verdades” morales es un fanático, al menos en potencia. Pues la ética y la religión son el mundo de las opiniones y las preferencias: negarlo equivale a amenazar la libertad de conciencia. Tal tesis, defendida por algunos pensadores, aparece a menudo en la prensa, y ha llegado a hacer fortuna. Sin embargo, rara vez sus partidarios la llevan a sus últimas consecuencias. Esto es lo que hace el Card. Ratzinger en el presente volumen, que reúne tres trabajos escritos con ocasiones diversas. El segundo (que apareció resumido en Aceprensa, servicio 104/91) aborda el asunto con relación a la conciencia. El relativismo supone que en ética, precisamente porque ahí no caben pruebas palpables, hay conciencia y libertad. Imagina que así cada cual puede pensar lo que quiera.
Con acierto replica Ratzinger que solo quien cree en la verdad moral y la busca, piensa realmente lo que quiere. El subjetivismo implica que los juicios de la conciencia, puesto que no pueden ser verdaderos –solo sinceros–, no pueden justificarse por razones imparciales y válidas en sí. Entonces, solo se explican por causas y motivos. Creer que estos se reducen a la soberana voluntad del individuo es una ingenuidad insostenible. Pues, de modo consecuente con la tesis relativista, las opiniones no tienen más fuente que la herencia, la educación recibida, el sustrato social, las corrientes dominantes, los periódicos…: solo factores de origen exterior al sujeto.
En suma, sin verdad no hay libertad. Haberlo olvidado es la causa de una paradoja contemporánea, como señala Juan Pablo II en la encíclica Veritatis splendor (nn. 32-33). Una parte del pensamiento subjetivista niega las exigencias de la verdad para afirmar la libertad y autonomía de la conciencia. La otra mitad no hace más que recordarnos los infinitos condicionamientos a que está sujeta la mente humana, lo que supone que nuestra libertad es ilusoria. La contradicción es insoluble si no se sostiene que el hombre es capaz de pensar y obrar por razones verdaderas, que le permiten superar sus condicionamientos.
De esta forma queda despejado el terreno para resolver la cuestión de cómo conciliar la firmeza en la verdad con el pluralismo y la democracia, tema de la primera y la tercera secciones del libro. La respuesta, ante todo, es que lo primero es condición de lo segundo. El relativismo elevado a principio constitucional deja sin fundamento a los derechos humanos y sin límites al poder. Pero queda aún por explicar cómo se puede promover en la sociedad los valores morales básicos, sin pretender imponerlos. Ratzinger aclara que en este campo solo hay modelos históricos, lo que supone descartar el fundamentalismo. Ahora bien, son modelos mejores o peores, y la convicción de que hay valores ciertos proporciona los criterios de progreso.

El Card. Ratzinger defiende la dignidad de la conciencia, basada en la verdad, no sólo con argumentos abstractos: recurre también al testimonio. Las vidas de Sajarov, Newman, Sócrates o Tomás Moro son muestras elocuentes de que en moral o religión hay más que preferencias personales.